
EL PATRIARCA JACOB
Manuel Lasanta
Cuando Dios se revela a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, es notable que se identifica con un triple nombre: “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (Éxodo
3,6). ¿Por qué esta triple designación? Al estudiar las vidas de estos
tres patriarcas podemos conocer a Dios de un modo especial, pues en sus
relaciones con estos tres hombres él se descubrió a sí mismo
precisamente como el Dios de ellos. Primero vinieron los hombres
individuales de fe, y luego vino todo un pueblo: Israel. Los tratos de
Dios con Abraham, Isaac y Jacob muestran el camino de los tratos de Dios
con su pueblo. Porque si bien es un hecho que Dios comenzó la creación
de un pueblo con Abraham, es también cierto que no tuvo ese pueblo hasta
que se completó la historia de su nieto Jacob y aparecieron las doce
tribus. Lo que experimentaron estos tres hombres en su conjunto debe ser
la experiencia espiritual del pueblo de Dios.
Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca
Al igual que Abraham y Sara, al principio Isaac y Rebeca no tenían
hijos. Pero Isaac oraba por ello, y tras veinte años, tuvieron dos niños
mellizos. Al primogénito lo llamaron Esaú, al segundo Jacob.
Aquello fue una gran alegría para Isaac y Rebeca, y Abraham, que aún
vivía, también se alegró de ver su descendencia. Ambos nietos paseaban
con su abuelo, y él les contaba las viejas historias de las promesas de
Dios.
Esaú prestaba poca atención a Abraham, pero Jacob escuchaba con
agrado. Cuando ambos muchachos tenían quince años murió Abraham a la
edad de ciento setenta y cinco años, y fue enterrado por Isaac e Ismael
en la cueva de Macpela, donde, antes había sido sepultada Sara.
Había una gran diferencia entre Esaú y Jacob. El mayor era cazador,
fuerte, alto, vigoroso, con las manos y el cuello muy velludos. El menor
era lampiño, no era muy robusto y prefería quedarse en casa con su
madre. Era un hombre pacífico y comerciante, pero servía y respetaba al
Señor.
Isaac quería más a Esaú que a Jacob, porque Esaú le llevaba liebres
que cazaba y era un hombre apuesto y vitalista. Pero Rebeca amaba más a
Jacob, porque Esaú casi nunca estaba en casa y Jacob la ayudaba muy a
menudo en la cocina. Además, Esaú no respetaba el Nombre del Señor.
En el trato de Dios con Jacob aprenderemos grandes lecciones. Jacob
sabía que Dios había dicho de sí mismo y de su hermano, Esaú: “el mayor servirá al menor” (Génesis
25,23). De modo que él se propuso por sus propias fuerzas lograr este
objetivo, usando siempre todos los medios a su alcance. Y ese fue su
gran error, procurar hacerlo a su manera.
Jacob era un luchador (Génesis 25,22-26). ¡Cuán distinto era de su
padre Isaac, que lo que hizo fue disfrutar de lo conseguido por Abraham!
Pero Jacob era astuto y hábil. ¿De qué utilidad podía ser este hombre
para Dios? No podemos dar una respuesta racional a esta pregunta, pues
solo la gracia de Dios pudo escoger a este hombre para sacar adelante su
plan: “Está el caso de Rebeca, que concibió dos mellizos de nuestro
antepasado Isaac. Pues bien, antes de que ellos nacieran, o hicieran
algo bueno o malo, y para confirmar el plan de la iniciativa divina, no
en base a los méritos del elegido sino por la vocación, se le dijo a
ella: ‘El mayor servirá al menor’. Y así está escrito: ‘Preferí Jacob a
Esaú’” (Romanos 9.10-13).
La primogenitura fue para Jacob
Podemos distinguir cuatro etapas en la vida de Jacob. Primero, el
hombre Jacob tal y como era (Génesis 25 y 27). En segundo lugar, su
prueba y disciplina por medio de las circunstancias (Génesis 28 y 31).
Tercero, la dislocación de su vida natural a partir de su encuentro con
el ángel del Señor (Génesis 32 y 36). Cuarto, “el fruto apacible” (Génesis 37 y 50).
Jacob reconocía que el plan de Dios le concernía a él y no a su
hermano Esaú, pero él quería asegurárselo por sí mismo. De modo que un
caluroso día en que Esaú volvía de caza sin haber cobrado ninguna pieza,
Jacob le quitó su derecho a la primogenitura. Sucedió porque al llegar
Esaú observó un exquisito guiso de lentejas preparado por su hermano.
Tenía tanta hambre que le pidió a Jacob un plato. Como su madre le había
contado a Jacob que él finalmente obtendría la bendición, Jacob dijo a
Esaú: “Déjame a mí ser el mayor y tú serás el menor” (Génesis 25.29-34). “Puedes comerlo, pero, a cambio, tú me venderás la primogenitura”. Entonces Esaú hizo un juramento.
Jacob usó su propia habilidad para obtener la promesa de Dios. Y Esaú vendió su primogenitura por un potaje de lentejas. Eso demuestra lo poco que lo valoraba y lo poco que estaba dispuesto a trabajar para Dios.
Esaú había tomado a dos mujeres cananeas, es decir, idólatras, lo
cual causó mucha tristeza a Isaac y Rebeca; pero Esaú era testarudo y no
les escuchó. Jacob, en cambio, no quería casarse con una pagana.
Isaac perdió la vista, de manera que siempre se quedaba en su tienda
sentado, y cuando se cansaba se echaba en la cama y pensaba: “No viviré por mucho tiempo, de modo que antes de morir voy a bendecir a Esaú”.
Cierto día lo llamó: “Esaú, toma tus armas y caza algo; prepáramelo y te bendeciré”.
Isaac sabía que el Señor prefería a Jacob, pero admiraba al cazador que
era Esaú. Ahora bien, si Esaú recibía la bendición, entonces, ¿qué
sería de la promesa de Dios a Jacob? Jacob pensó que él tendría que
hacer algo. Desde su punto de vista él hacía lo correcto, pero los
medios fueron equivocados. Rebeca se asustó tanto que pensó en hablar
con Isaac para bendijese a Jacob, pero no lo hizo. Corrió a Jacob y le
dijo: “Tu padre quiere bendecir en secreto a Esaú y eso no podemos permitirlo”.
Entonces ella asó dos cabritos, Jacob se puso los vestidos de Esaú y
se presentó ante su padre suplantando a su hermano. Como Esaú era
velludo y Jacob lampiño, Rebeca tomó las pieles de dos cabritos y las
colocó sobre las manos y el cuello de Jacob, así Jacob también estaba
cubierto de pelos. De ese modo, Jacob recibió la bendición de la alianza de Abraham.
Apenas salió Jacob llegó Esaú con su caza. La sorpresa fue tremenda,
porque se encontró con aquella farsa, y su padre Isaac se negaba ahora a
darle la bendición, pues ya no se fiaba de nada. ¿Acaso había olvidado
Esaú que vendió la primogenitura por un plato de lentejas? Sin embargo,
Isaac también bendijo a Esaú, pero solo con bendiciones terrenales: “Sin
feracidad de la tierra, sin rocío del cielo será tu morada. Por tu
espada vivirás y a tu hermano servirás; pero cuando te rebeles,
sacudirás el yugo de tu cuello” (Génesis 27.39s). De Esaú nació el
pueblo de los edomitas y ellos sirvieron a los israelitas durante mucho
tiempo. Así que Esaú aborreció a Jacob, y pensó en matarlo nada más
morir Isaac. Pero alguien escuchó la amenaza de Esaú; quizás algún
criado, y corrió a contarlo a Rebeca. Por eso Rebeca se asustó tanto que
pensó en mandar a Jacob una temporada a Mesopotamia, adonde vivía su
hermano Labán, para que se casara con alguna mujer que no fuera pagana y
con el tiempo se le pasara la ira a Esaú.
Jacob descansa en Betel
Cuando Jacob huía desde Berseba a la tierra natal de su familia, en
Harán, se vio obligado a detenerse en su camino para descansar. En medio
del campo no tenía cama; entonces buscó una piedra para usar de
almohada, donde, al fin, rendido por el cansancio, cayó en un profundo
sueño.
En sus sueños, Jacob vio una gran escalera que tocaba el cielo y unos
ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En lo alto estaba el
Señor.
Entonces Dios le dijo: “Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el
Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a
ti y a tu descendencia, que será muy numerosa. Yo estoy contigo y te
acompañaré a donde vayas, te haré volver a este país y te cumpliré todo
lo prometido”.
Es curioso que Dios no reproche nada a Jacob. Él conocía muy bien sus
engaños y maquinaciones y toda la fuerza de su ego. Aquí estaba este
hombre, determinado a lograr su meta, sin importarle los medios
utilizados.
Muy de madrugada Jacob se despertó, sintiendo que aquel sueño era más
real que la realidad misma. El Señor había estado a su lado en el sueño
y por eso llamó a aquel lugar “Betel”, que significa “Casa de Dios”.
Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó
como si fuera una estela y vertió sobre ella aceite haciendo un voto: “Señor, si me guardas y me vuelves sano y salvo a mi casa, te daré el diezmo de todo”.
Jamás olvidó Jacob aquel extraordinario sueño, pero qué contraste entre
las palabras de Dios y las suyas. Así era Jacob. Si recibía todo lo que
pedía, entonces daría a Dios el diezmo, como si fuese un contrato
comercial con Dios. Para él todo era negocio.
Jacob se casa en Mesopotamia
Cuando Jacob llegó a Mesopotamia, la tierra que había abandonado su
abuelo Abraham por orden de Dios, se sentó junto a una gran fuente
cubierta con una losa. Preguntó a los presentes por Labán, hijo de
Betuel, y le hablaron de Raquel, su hija, que pronto vendría con los
rebaños para darles de beber. Cuando Jacob se presentó a Raquel, se
enamoraron.
Por un mes Jacob fue huésped en la casa de sus parientes. Entonces le dijo su tío Labán: “¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario?” (Génesis
29.15). Pero en ningún momento el texto sugiere que Jacob estuviera
sirviendo a Labán; simplemente su tío le estaba anunciando un cambio en
sus relaciones.
El comerciante Labán no estaba dispuesto a tener a Jacob en su casa
de balde, y aquí empezó la disciplina o educación de Jacob, quien
confesó a su tío que estaba allí para buscar una esposa. Le propuso un
trato, durante siete años trabajaría para él y a cambio recibiría el
pago de su hija Raquel como esposa. Labán lo aprobó inmediatamente,
pensando que en Jacob tendría un operario muy barato.
Desde muy temprano, cuando aún no había amanecido, Jacob se levantaba
para trabajar para su tío Labán y no acababa hasta entrada la noche.
Nunca se lamentó de su situación y el Señor bendijo el trabajo de Jacob,
así como Labán estaba encantado de tener a ese negociante laborando
duramente para él.
Finalmente, pasaron los siete años y Jacob dijo a Labán: “Tío, ya he estado siete años a tu servicio para poder casarme con Raquel”.
Labán tenía que acceder, tal como había prometido, e hizo un gran
banquete de bodas. Pero tomó secretamente a su hija mayor Lea, la vistió
de bodas (tenía un gran velo y no se la veía apenas) y la dio a Jacob.
Éste pensó que ella era Raquel y se acostó con ella. ¡Había sido
engañado por Labán! ¡El gran engañador había sido pagado con su misma
moneda!
Al darse cuenta al día siguiente, se enojó con su tío y le dijo: “Me has engañado; he trabajado por Raquel y ahora me das a Lea. Esto no es honesto”. ¡Aquí tenemos a Jacob, el farsante, hablando de honradez!
“He hecho esto porque Lea es la mayor de las hermanas, y la
costumbre de nuestro país dice que primero hay que casar a la mayor.
Pero la cosa se puede arreglar. Puedes quedarte también con Raquel si
trabajas otros siete años, y así tendrás dos mujeres”- respondió el astuto Labán.
De modo que Jacob sirvió otros siete años, catorce en total, por las
dos hijas de Labán. Salió a cuidar las ovejas, y Labán cambió su salario
diez veces. Así, Jacob pasó por el fuego de la disciplina, pero la mano
de Dios siempre estuvo sobre él.
Labán era un viejo aún más astuto que Jacob, aunque éste, con el
tiempo, le ganó. Pensó cuidadosamente cómo incrementar su patrimonio a
costa de su tío, aunque reconoció la mano de Dios en ello. De modo que
no pasó mucho para que Jacob tuviera más ganado que Labán.
“Quédate conmigo, pues el Señor me ha bendecido a causa tuya. Me he enriquecido, de modo que dime lo que quieres ganar”, le dijo Labán.
Jacob aceptó, pero dijo: “Todas las ovejas de color oscuro y manchadas y lo mismo las cabras de tus rebaños serán para mí”.
Labán, el avaro, lamentó esta proposición, pero si quería retener a
Jacob no le quedaba más remedio que aceptar el trato. De esta forma
Jacob obtuvo su propio rebaño, pues todas las ovejas y cabras oscuras y
manchadas eran separadas de los rebaños de Labán y entregadas a Jacob.
Hoy sabemos que los genes oscuros y manchados dominan en las leyes de
la genética a los claros, de modo que pronto Jacob tuvo muchos rebaños.
Labán sufría por ello y pensaba: “Antes todo era para mí, pero ahora no obtengo casi nada”. De modo que se arrepintió de su promesa y dijo a Jacob: “Mira Jacob, hagamos lo contrario, el ganado oscuro y manchado será para mí y lo demás para ti”.
Pero entonces Jacob cruzaba al ganado claro con el claro, y salían
ovejas y reses claras, de modo que Labán se asustó y dijo a Jacob: “Vamos a volver al principio, para ti será el ganado oscuro y manchado, y para mí el claro”. Así cambió Labán a su capricho hasta diez veces el contrato, y cada vez Jacob obtenía más ganado.
No pasó mucho tiempo para que Jacob tuviera más rebaños que Labán, de
modo que Jacob cuidaba de los rebaños de su tío y contrató pastores que
cuidaran de los suyos.
Labán rabiaba porque Jacob tenía más ganado que él y ni siquiera le
saludaba. Tramaba expulsar a Jacob y quedarse con todo su ganado. Quería
robarle. Por eso Jacob decidió marcharse de Mesopotamia junto a su
familia y sus ganados rumbo a Betel, donde Jacob había tenido su sueño.
Aunque a través de los años no había mencionado el Nombre de Dios,
ahora lo hizo, y con el nacimiento de su hijo José, pensó en su casa y
quiso regresar (Génesis 30.25). “El Señor dijo a Jacob: Vuelve a la
tierra de tus padres, donde está tu gente, que yo estaré contigo… Yo soy
el Dios de Betel, donde ungiste una piedra y me hiciste una promesa” (Génesis 31.3-13).
Lo que hace la mano de Dios es lo correcto. Las circunstancias son
ordenadas por Dios para nuestro bien. Son calculadas para minar y
debilitar los puntos especialmente fuertes de nuestro ego (nuestra carne).
Cuando Jacob llegó a Mesopotamia llevaba un bastón y una mochila,
ahora estaba casado con dos mujeres, tenía muchos hijos y un patrimonio.
El Dios que se le apareció en Betel le había bendecido. Pero ahora su
situación peligraba en casa de Labán porque estaba enojado con él.
Jacob escapa de Labán
Labán no sabía nada de la partida de Jacob con sus miles de ovejas y
vacas, pues sentía tanta envidia que estaba maquinando robarle el
ganado. Por eso, al enterarse cuando volvió de esquilar a sus rebaños,
se encolerizó y dijo: “Iré tras él y lo haré volver, y si se resiste se lo quitaré todo”.
Llamó a sus parientes, y todos juntos persiguieron a Jacob. Labán y los
suyos iban más de prisa que Jacob ya que éste tenía que ir al paso de
sus rebaños y al cabo de siete días le dieron alcance. Entonces Dios se
apareció en sueños a Labán: “Guárdate de hacer mal a Jacob”. Por eso Labán no se atrevió a tocarlo y cuando se encontró con él a la mañana siguiente le dijo: “¿Por
qué te has marchado en secreto y no me has dejado despedirme de mis
hijas? Además eres un ladrón, pues me has robado mis ídolos”. Jacob
le dijo que aquello no era verdad, que él no se había llevado esos
amuletos, y le invitó a comprobarlo. Labán buscó por todas partes, pero
no los encontró. Sin embargo, era verdad, pues los había cogido Raquel y
se había sentado encima de ellos.
Como Labán no encontró nada, Jacob se indignó: “¿Has encontrado
algo que te perteneciera? Te he servido veinte años y eres tú quien me
ha engañado. Primero dándome a Lea en vez de Raquel; luego diez veces me
cambiaste el sueldo y si el Señor no te hubiere prevenido me lo habrías
robado todo”. Por eso Labán hizo un pacto de no agresión con Jacob, se despidió de sus hijas y se volvió a casa.
Durante el viaje de regreso, Jacob dividió su campamento en dos
grupos, pues supo que su hermano Esaú seguía enojado con él y lo
esperaba con cuatrocientos hombres. De esta forma, si Esaú atacaba a un
grupo, el otro podría huir. Además, tomó quinientas cabezas de ganado, y
las envió como un presente para Esaú.
Jacob lucha con Dios en Peniel
Jacob estaba asustado, de modo que se quedó solo junto al vado de un río y, en su angustia, dobló sus rodillas y oró: “Señor mío, ayúdame. Tú me has ordenado volver, así que líbrame de la mano de mi hermano Esaú”.
En sus primeros años Jacob planeaba y maquinaba, pero no oraba. Ahora hizo las dos cosas: planificó y oró.
Y aquella noche, en el vado del río, en Peniel, Dios se le enfrentó.
El ángel del Señor luchó con él toda la noche y, justo antes del alba,
el extranjero -que era el Señor- le cambió el nombre de Jacob
(engañador) por el de Israel (príncipe de Dios), por esta razón los
descendientes de Jacob se llaman “israelitas”.
El objeto de la lucha fue derribar a un hombre para que naciera otro.
Y el síntoma del golpe de Dios fue que descoyuntó el muslo de Jacob (la
parte más fuerte del cuerpo, como figura de nuestra mayor fuerza
natural). Llega un día cuando Dios descoyunta el muslo, minando y
deshaciendo nuestra fuerza natural. Entonces Jacob le preguntó al Señor:
“Dime tu nombre. Pero el varón respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo” (Génesis 32.29). Un toque divino, y Jacob quedó cojo.
Ensequida Jacob cruzó el río y se reunió con sus mujeres e hijos.
Podemos comprender que ellos se quedaron asombrados al ver que Jacob
cojeaba. Sin embargo, Jacob ya no tenía miedo, y su rostro reflejaba una
calma serena. Peniel significa “el rostro de Dios”. “Vi a Dios cara a cara y fui librado” (Génesis 32.30). Allí Jacob se transformó en el patriarca Israel.
Jacob/Israel se encuentra con Esaú
Cuando en la lejanía Jacob divisó a Esaú fue con serenidad a su
encuentro. Esaú no mató a su hermano, sino que se acercó a él y le besó.
Dios también había actuado en el corazón de aquel fortachón, que había
dejado de estar enojado con Jacob. Fue el Señor quien había defendido a
Israel y por eso Esaú no le hizo ningún daño.
Luego Esaú preguntó: “¿Quiénes son esas mujeres y niños?”.
“Son mis mujeres y mis hijos y ése es mi ganado. Todo me lo ha dado el Señor” –respondió Jacob.
Entonces hizo señas a Lea y a sus hijos para que se acercaran y ellos
vinieron y se inclinaron ante Esaú. Después indicó también a Raquel y a
su hijo José que lo hicieran, y también ellos se inclinaron ante Esaú.
“En el camino he encontrado ovejas, cabras, camellos y otros ganados –dijo Esaú- ¿qué significan? ¿Para quién son esos rebaños?”.
“Es un regalo para ti” –respondió Jacob.
“No –replicó Esaú-, yo tengo muchas cosas. Guárdalo para ti”.
“Esaú, por favor, te ruego que lo aceptes, pues el Señor me ha bendecido con muchas riquezas”.
Esaú aceptó el regalo y se quería quedar con Jacob para protegerle,
pero Jacob prefería que no lo hiciera y Esaú se volvió con sus hombres.
Por fin, Jacob llegó al Jordán, lo atravesaron y acamparon delante de
la ciudad de Siquém; allí Israel levantó un altar y dio gracias a Dios
por su protección.
Durante mucho tiempo Jacob se quedó a vivir en Siquém, y después
salió para Betel, donde había tenido el sueño de la escalera que unía
cielo y tierra. Allí levantó un nuevo altar y sacrificó ofrendas al
Señor. De nuevo el Señor se le apareció y le prometió que haría de él
una gran nación y que en el futuro sus hijos heredarían aquella tierra.
Después Israel se marchó al sur de Hebrón, pues allí vivía su padre Isaac.
Durante el viaje, Raquel, su gran amor, tuvo un segundo hijo a quien
Jacob puso el nombre de Benjamín. Pero durante el parto Raquel murió y
fue enterrada al lado del camino. Finalmente Jacob llegó a Hebrón.
Fue una gran alegría ver de nuevo a su padre, pues habían sido veinte
años lejos de casa; sin embargo, su madre Rebeca ya no vivía e Isaac la
había sepultado en la cueva de Macpela. No hace falta decir que Isaac y
Jacob tenían muchas cosas que contarse.
Por unos años estuvieron viviendo juntos, pero luego Isaac murió; tenía ciento ochenta años de edad.
Israel y su hermano Esaú le dieron sepultura en la cueva de Macpela,
donde había sido sepultada su madre Rebeca y donde estaban sepultado
Abraham y Sara.
La vida de Isaac había sido pacífica, sin luchas. La de Jacob fue una
lucha continua. Para Isaac todo transcurrió suavemente; Jacob tuvo
muchas dificultades. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; de
los tres. Dios nos llama como a Abraham y nos da sus promesas. Dios nos
bendice con sus riquezas en Cristo como bendijo a Isaac. Por último,
Dios nos quebranta como a Jacob a través del Espíritu para transformarlo
en Israel. Es a causa de nuestra fuerza natural que la mano de Dios
tiene que corregirnos, y no podemos escapar a esa disciplina.
Al estudiar las personalidades de Abraham, Isaac y Jacob, y observar
la forma en que maduraron en su comunión con Dios, aprendemos hermosas y
prácticas lecciones espirituales para nuestra propia relación con Dios
en Cristo por el Espíritu
Cuando Dios se revela a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, es notable que se identifica con un triple nombre: “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (Éxodo
3,6). ¿Por qué esta triple designación? Al estudiar las vidas de estos
tres patriarcas podemos conocer a Dios de un modo especial, pues en sus
relaciones con estos tres hombres él se descubrió a sí mismo
precisamente como el Dios de ellos. Primero vinieron los hombres
individuales de fe, y luego vino todo un pueblo: Israel. Los tratos de
Dios con Abraham, Isaac y Jacob muestran el camino de los tratos de Dios
con su pueblo. Porque si bien es un hecho que Dios comenzó la creación
de un pueblo con Abraham, es también cierto que no tuvo ese pueblo hasta
que se completó la historia de su nieto Jacob y aparecieron las doce
tribus. Lo que experimentaron estos tres hombres en su conjunto debe ser
la experiencia espiritual del pueblo de Dios.
Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca
Al igual que Abraham y Sara, al principio Isaac y Rebeca no tenían
hijos. Pero Isaac oraba por ello, y tras veinte años, tuvieron dos niños
mellizos. Al primogénito lo llamaron Esaú, al segundo Jacob.
Aquello fue una gran alegría para Isaac y Rebeca, y Abraham, que aún
vivía, también se alegró de ver su descendencia. Ambos nietos paseaban
con su abuelo, y él les contaba las viejas historias de las promesas de
Dios.
Esaú prestaba poca atención a Abraham, pero Jacob escuchaba con
agrado. Cuando ambos muchachos tenían quince años murió Abraham a la
edad de ciento setenta y cinco años, y fue enterrado por Isaac e Ismael
en la cueva de Macpela, donde, antes había sido sepultada Sara.
Había una gran diferencia entre Esaú y Jacob. El mayor era cazador,
fuerte, alto, vigoroso, con las manos y el cuello muy velludos. El menor
era lampiño, no era muy robusto y prefería quedarse en casa con su
madre. Era un hombre pacífico y comerciante, pero servía y respetaba al
Señor.
Isaac quería más a Esaú que a Jacob, porque Esaú le llevaba liebres
que cazaba y era un hombre apuesto y vitalista. Pero Rebeca amaba más a
Jacob, porque Esaú casi nunca estaba en casa y Jacob la ayudaba muy a
menudo en la cocina. Además, Esaú no respetaba el Nombre del Señor.
En el trato de Dios con Jacob aprenderemos grandes lecciones. Jacob
sabía que Dios había dicho de sí mismo y de su hermano, Esaú: “el mayor servirá al menor” (Génesis
25,23). De modo que él se propuso por sus propias fuerzas lograr este
objetivo, usando siempre todos los medios a su alcance. Y ese fue su
gran error, procurar hacerlo a su manera.
Jacob era un luchador (Génesis 25,22-26). ¡Cuán distinto era de su
padre Isaac, que lo que hizo fue disfrutar de lo conseguido por Abraham!
Pero Jacob era astuto y hábil. ¿De qué utilidad podía ser este hombre
para Dios? No podemos dar una respuesta racional a esta pregunta, pues
solo la gracia de Dios pudo escoger a este hombre para sacar adelante su
plan: “Está el caso de Rebeca, que concibió dos mellizos de nuestro
antepasado Isaac. Pues bien, antes de que ellos nacieran, o hicieran
algo bueno o malo, y para confirmar el plan de la iniciativa divina, no
en base a los méritos del elegido sino por la vocación, se le dijo a
ella: ‘El mayor servirá al menor’. Y así está escrito: ‘Preferí Jacob a
Esaú’” (Romanos 9.10-13).
La primogenitura fue para Jacob
Podemos distinguir cuatro etapas en la vida de Jacob. Primero, el
hombre Jacob tal y como era (Génesis 25 y 27). En segundo lugar, su
prueba y disciplina por medio de las circunstancias (Génesis 28 y 31).
Tercero, la dislocación de su vida natural a partir de su encuentro con
el ángel del Señor (Génesis 32 y 36). Cuarto, “el fruto apacible” (Génesis 37 y 50).
Jacob reconocía que el plan de Dios le concernía a él y no a su
hermano Esaú, pero él quería asegurárselo por sí mismo. De modo que un
caluroso día en que Esaú volvía de caza sin haber cobrado ninguna pieza,
Jacob le quitó su derecho a la primogenitura. Sucedió porque al llegar
Esaú observó un exquisito guiso de lentejas preparado por su hermano.
Tenía tanta hambre que le pidió a Jacob un plato. Como su madre le había
contado a Jacob que él finalmente obtendría la bendición, Jacob dijo a
Esaú: “Déjame a mí ser el mayor y tú serás el menor” (Génesis 25.29-34). “Puedes comerlo, pero, a cambio, tú me venderás la primogenitura”. Entonces Esaú hizo un juramento.
Jacob usó su propia habilidad para obtener la promesa de Dios. Y Esaú vendió su primogenitura por un potaje de lentejas. Eso demuestra lo poco que lo valoraba y lo poco que estaba dispuesto a trabajar para Dios.
Esaú había tomado a dos mujeres cananeas, es decir, idólatras, lo
cual causó mucha tristeza a Isaac y Rebeca; pero Esaú era testarudo y no
les escuchó. Jacob, en cambio, no quería casarse con una pagana.
Isaac perdió la vista, de manera que siempre se quedaba en su tienda
sentado, y cuando se cansaba se echaba en la cama y pensaba: “No viviré por mucho tiempo, de modo que antes de morir voy a bendecir a Esaú”.
Cierto día lo llamó: “Esaú, toma tus armas y caza algo; prepáramelo y te bendeciré”.
Isaac sabía que el Señor prefería a Jacob, pero admiraba al cazador que
era Esaú. Ahora bien, si Esaú recibía la bendición, entonces, ¿qué
sería de la promesa de Dios a Jacob? Jacob pensó que él tendría que
hacer algo. Desde su punto de vista él hacía lo correcto, pero los
medios fueron equivocados. Rebeca se asustó tanto que pensó en hablar
con Isaac para bendijese a Jacob, pero no lo hizo. Corrió a Jacob y le
dijo: “Tu padre quiere bendecir en secreto a Esaú y eso no podemos permitirlo”.
Entonces ella asó dos cabritos, Jacob se puso los vestidos de Esaú y
se presentó ante su padre suplantando a su hermano. Como Esaú era
velludo y Jacob lampiño, Rebeca tomó las pieles de dos cabritos y las
colocó sobre las manos y el cuello de Jacob, así Jacob también estaba
cubierto de pelos. De ese modo, Jacob recibió la bendición de la alianza de Abraham.
Apenas salió Jacob llegó Esaú con su caza. La sorpresa fue tremenda,
porque se encontró con aquella farsa, y su padre Isaac se negaba ahora a
darle la bendición, pues ya no se fiaba de nada. ¿Acaso había olvidado
Esaú que vendió la primogenitura por un plato de lentejas? Sin embargo,
Isaac también bendijo a Esaú, pero solo con bendiciones terrenales: “Sin
feracidad de la tierra, sin rocío del cielo será tu morada. Por tu
espada vivirás y a tu hermano servirás; pero cuando te rebeles,
sacudirás el yugo de tu cuello” (Génesis 27.39s). De Esaú nació el
pueblo de los edomitas y ellos sirvieron a los israelitas durante mucho
tiempo. Así que Esaú aborreció a Jacob, y pensó en matarlo nada más
morir Isaac. Pero alguien escuchó la amenaza de Esaú; quizás algún
criado, y corrió a contarlo a Rebeca. Por eso Rebeca se asustó tanto que
pensó en mandar a Jacob una temporada a Mesopotamia, adonde vivía su
hermano Labán, para que se casara con alguna mujer que no fuera pagana y
con el tiempo se le pasara la ira a Esaú.
Jacob descansa en Betel
Cuando Jacob huía desde Berseba a la tierra natal de su familia, en
Harán, se vio obligado a detenerse en su camino para descansar. En medio
del campo no tenía cama; entonces buscó una piedra para usar de
almohada, donde, al fin, rendido por el cansancio, cayó en un profundo
sueño.
En sus sueños, Jacob vio una gran escalera que tocaba el cielo y unos
ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En lo alto estaba el
Señor.
Entonces Dios le dijo: “Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el
Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a
ti y a tu descendencia, que será muy numerosa. Yo estoy contigo y te
acompañaré a donde vayas, te haré volver a este país y te cumpliré todo
lo prometido”.
Es curioso que Dios no reproche nada a Jacob. Él conocía muy bien sus
engaños y maquinaciones y toda la fuerza de su ego. Aquí estaba este
hombre, determinado a lograr su meta, sin importarle los medios
utilizados.
Muy de madrugada Jacob se despertó, sintiendo que aquel sueño era más
real que la realidad misma. El Señor había estado a su lado en el sueño
y por eso llamó a aquel lugar “Betel”, que significa “Casa de Dios”.
Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó
como si fuera una estela y vertió sobre ella aceite haciendo un voto: “Señor, si me guardas y me vuelves sano y salvo a mi casa, te daré el diezmo de todo”.
Jamás olvidó Jacob aquel extraordinario sueño, pero qué contraste entre
las palabras de Dios y las suyas. Así era Jacob. Si recibía todo lo que
pedía, entonces daría a Dios el diezmo, como si fuese un contrato
comercial con Dios. Para él todo era negocio.
Jacob se casa en Mesopotamia
Cuando Jacob llegó a Mesopotamia, la tierra que había abandonado su
abuelo Abraham por orden de Dios, se sentó junto a una gran fuente
cubierta con una losa. Preguntó a los presentes por Labán, hijo de
Betuel, y le hablaron de Raquel, su hija, que pronto vendría con los
rebaños para darles de beber. Cuando Jacob se presentó a Raquel, se
enamoraron.
Por un mes Jacob fue huésped en la casa de sus parientes. Entonces le dijo su tío Labán: “¿Por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario?” (Génesis
29.15). Pero en ningún momento el texto sugiere que Jacob estuviera
sirviendo a Labán; simplemente su tío le estaba anunciando un cambio en
sus relaciones.
El comerciante Labán no estaba dispuesto a tener a Jacob en su casa
de balde, y aquí empezó la disciplina o educación de Jacob, quien
confesó a su tío que estaba allí para buscar una esposa. Le propuso un
trato, durante siete años trabajaría para él y a cambio recibiría el
pago de su hija Raquel como esposa. Labán lo aprobó inmediatamente,
pensando que en Jacob tendría un operario muy barato.
Desde muy temprano, cuando aún no había amanecido, Jacob se levantaba
para trabajar para su tío Labán y no acababa hasta entrada la noche.
Nunca se lamentó de su situación y el Señor bendijo el trabajo de Jacob,
así como Labán estaba encantado de tener a ese negociante laborando
duramente para él.
Finalmente, pasaron los siete años y Jacob dijo a Labán: “Tío, ya he estado siete años a tu servicio para poder casarme con Raquel”.
Labán tenía que acceder, tal como había prometido, e hizo un gran
banquete de bodas. Pero tomó secretamente a su hija mayor Lea, la vistió
de bodas (tenía un gran velo y no se la veía apenas) y la dio a Jacob.
Éste pensó que ella era Raquel y se acostó con ella. ¡Había sido
engañado por Labán! ¡El gran engañador había sido pagado con su misma
moneda!
Al darse cuenta al día siguiente, se enojó con su tío y le dijo: “Me has engañado; he trabajado por Raquel y ahora me das a Lea. Esto no es honesto”. ¡Aquí tenemos a Jacob, el farsante, hablando de honradez!
“He hecho esto porque Lea es la mayor de las hermanas, y la
costumbre de nuestro país dice que primero hay que casar a la mayor.
Pero la cosa se puede arreglar. Puedes quedarte también con Raquel si
trabajas otros siete años, y así tendrás dos mujeres”- respondió el astuto Labán.
De modo que Jacob sirvió otros siete años, catorce en total, por las
dos hijas de Labán. Salió a cuidar las ovejas, y Labán cambió su salario
diez veces. Así, Jacob pasó por el fuego de la disciplina, pero la mano
de Dios siempre estuvo sobre él.
Labán era un viejo aún más astuto que Jacob, aunque éste, con el
tiempo, le ganó. Pensó cuidadosamente cómo incrementar su patrimonio a
costa de su tío, aunque reconoció la mano de Dios en ello. De modo que
no pasó mucho para que Jacob tuviera más ganado que Labán.
“Quédate conmigo, pues el Señor me ha bendecido a causa tuya. Me he enriquecido, de modo que dime lo que quieres ganar”, le dijo Labán.
Jacob aceptó, pero dijo: “Todas las ovejas de color oscuro y manchadas y lo mismo las cabras de tus rebaños serán para mí”.
Labán, el avaro, lamentó esta proposición, pero si quería retener a
Jacob no le quedaba más remedio que aceptar el trato. De esta forma
Jacob obtuvo su propio rebaño, pues todas las ovejas y cabras oscuras y
manchadas eran separadas de los rebaños de Labán y entregadas a Jacob.
Hoy sabemos que los genes oscuros y manchados dominan en las leyes de
la genética a los claros, de modo que pronto Jacob tuvo muchos rebaños.
Labán sufría por ello y pensaba: “Antes todo era para mí, pero ahora no obtengo casi nada”. De modo que se arrepintió de su promesa y dijo a Jacob: “Mira Jacob, hagamos lo contrario, el ganado oscuro y manchado será para mí y lo demás para ti”.
Pero entonces Jacob cruzaba al ganado claro con el claro, y salían
ovejas y reses claras, de modo que Labán se asustó y dijo a Jacob: “Vamos a volver al principio, para ti será el ganado oscuro y manchado, y para mí el claro”. Así cambió Labán a su capricho hasta diez veces el contrato, y cada vez Jacob obtenía más ganado.
No pasó mucho tiempo para que Jacob tuviera más rebaños que Labán, de
modo que Jacob cuidaba de los rebaños de su tío y contrató pastores que
cuidaran de los suyos.
Labán rabiaba porque Jacob tenía más ganado que él y ni siquiera le
saludaba. Tramaba expulsar a Jacob y quedarse con todo su ganado. Quería
robarle. Por eso Jacob decidió marcharse de Mesopotamia junto a su
familia y sus ganados rumbo a Betel, donde Jacob había tenido su sueño.
Aunque a través de los años no había mencionado el Nombre de Dios,
ahora lo hizo, y con el nacimiento de su hijo José, pensó en su casa y
quiso regresar (Génesis 30.25). “El Señor dijo a Jacob: Vuelve a la
tierra de tus padres, donde está tu gente, que yo estaré contigo… Yo soy
el Dios de Betel, donde ungiste una piedra y me hiciste una promesa” (Génesis 31.3-13).
Lo que hace la mano de Dios es lo correcto. Las circunstancias son
ordenadas por Dios para nuestro bien. Son calculadas para minar y
debilitar los puntos especialmente fuertes de nuestro ego (nuestra carne).
Cuando Jacob llegó a Mesopotamia llevaba un bastón y una mochila,
ahora estaba casado con dos mujeres, tenía muchos hijos y un patrimonio.
El Dios que se le apareció en Betel le había bendecido. Pero ahora su
situación peligraba en casa de Labán porque estaba enojado con él.
Jacob escapa de Labán
Labán no sabía nada de la partida de Jacob con sus miles de ovejas y
vacas, pues sentía tanta envidia que estaba maquinando robarle el
ganado. Por eso, al enterarse cuando volvió de esquilar a sus rebaños,
se encolerizó y dijo: “Iré tras él y lo haré volver, y si se resiste se lo quitaré todo”.
Llamó a sus parientes, y todos juntos persiguieron a Jacob. Labán y los
suyos iban más de prisa que Jacob ya que éste tenía que ir al paso de
sus rebaños y al cabo de siete días le dieron alcance. Entonces Dios se
apareció en sueños a Labán: “Guárdate de hacer mal a Jacob”. Por eso Labán no se atrevió a tocarlo y cuando se encontró con él a la mañana siguiente le dijo: “¿Por
qué te has marchado en secreto y no me has dejado despedirme de mis
hijas? Además eres un ladrón, pues me has robado mis ídolos”. Jacob
le dijo que aquello no era verdad, que él no se había llevado esos
amuletos, y le invitó a comprobarlo. Labán buscó por todas partes, pero
no los encontró. Sin embargo, era verdad, pues los había cogido Raquel y
se había sentado encima de ellos.
Como Labán no encontró nada, Jacob se indignó: “¿Has encontrado
algo que te perteneciera? Te he servido veinte años y eres tú quien me
ha engañado. Primero dándome a Lea en vez de Raquel; luego diez veces me
cambiaste el sueldo y si el Señor no te hubiere prevenido me lo habrías
robado todo”. Por eso Labán hizo un pacto de no agresión con Jacob, se despidió de sus hijas y se volvió a casa.
Durante el viaje de regreso, Jacob dividió su campamento en dos
grupos, pues supo que su hermano Esaú seguía enojado con él y lo
esperaba con cuatrocientos hombres. De esta forma, si Esaú atacaba a un
grupo, el otro podría huir. Además, tomó quinientas cabezas de ganado, y
las envió como un presente para Esaú.
Jacob lucha con Dios en Peniel
Jacob estaba asustado, de modo que se quedó solo junto al vado de un río y, en su angustia, dobló sus rodillas y oró: “Señor mío, ayúdame. Tú me has ordenado volver, así que líbrame de la mano de mi hermano Esaú”.
En sus primeros años Jacob planeaba y maquinaba, pero no oraba. Ahora hizo las dos cosas: planificó y oró.
Y aquella noche, en el vado del río, en Peniel, Dios se le enfrentó.
El ángel del Señor luchó con él toda la noche y, justo antes del alba,
el extranjero -que era el Señor- le cambió el nombre de Jacob
(engañador) por el de Israel (príncipe de Dios), por esta razón los
descendientes de Jacob se llaman “israelitas”.
El objeto de la lucha fue derribar a un hombre para que naciera otro.
Y el síntoma del golpe de Dios fue que descoyuntó el muslo de Jacob (la
parte más fuerte del cuerpo, como figura de nuestra mayor fuerza
natural). Llega un día cuando Dios descoyunta el muslo, minando y
deshaciendo nuestra fuerza natural. Entonces Jacob le preguntó al Señor:
“Dime tu nombre. Pero el varón respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo” (Génesis 32.29). Un toque divino, y Jacob quedó cojo.
Ensequida Jacob cruzó el río y se reunió con sus mujeres e hijos.
Podemos comprender que ellos se quedaron asombrados al ver que Jacob
cojeaba. Sin embargo, Jacob ya no tenía miedo, y su rostro reflejaba una
calma serena. Peniel significa “el rostro de Dios”. “Vi a Dios cara a cara y fui librado” (Génesis 32.30). Allí Jacob se transformó en el patriarca Israel.
Jacob/Israel se encuentra con Esaú
Cuando en la lejanía Jacob divisó a Esaú fue con serenidad a su
encuentro. Esaú no mató a su hermano, sino que se acercó a él y le besó.
Dios también había actuado en el corazón de aquel fortachón, que había
dejado de estar enojado con Jacob. Fue el Señor quien había defendido a
Israel y por eso Esaú no le hizo ningún daño.
Luego Esaú preguntó: “¿Quiénes son esas mujeres y niños?”.
“Son mis mujeres y mis hijos y ése es mi ganado. Todo me lo ha dado el Señor” –respondió Jacob.
Entonces hizo señas a Lea y a sus hijos para que se acercaran y ellos
vinieron y se inclinaron ante Esaú. Después indicó también a Raquel y a
su hijo José que lo hicieran, y también ellos se inclinaron ante Esaú.
“En el camino he encontrado ovejas, cabras, camellos y otros ganados –dijo Esaú- ¿qué significan? ¿Para quién son esos rebaños?”.
“Es un regalo para ti” –respondió Jacob.
“No –replicó Esaú-, yo tengo muchas cosas. Guárdalo para ti”.
“Esaú, por favor, te ruego que lo aceptes, pues el Señor me ha bendecido con muchas riquezas”.
Esaú aceptó el regalo y se quería quedar con Jacob para protegerle,
pero Jacob prefería que no lo hiciera y Esaú se volvió con sus hombres.
Por fin, Jacob llegó al Jordán, lo atravesaron y acamparon delante de
la ciudad de Siquém; allí Israel levantó un altar y dio gracias a Dios
por su protección.
Durante mucho tiempo Jacob se quedó a vivir en Siquém, y después
salió para Betel, donde había tenido el sueño de la escalera que unía
cielo y tierra. Allí levantó un nuevo altar y sacrificó ofrendas al
Señor. De nuevo el Señor se le apareció y le prometió que haría de él
una gran nación y que en el futuro sus hijos heredarían aquella tierra.
Después Israel se marchó al sur de Hebrón, pues allí vivía su padre Isaac.
Durante el viaje, Raquel, su gran amor, tuvo un segundo hijo a quien
Jacob puso el nombre de Benjamín. Pero durante el parto Raquel murió y
fue enterrada al lado del camino. Finalmente Jacob llegó a Hebrón.
Fue una gran alegría ver de nuevo a su padre, pues habían sido veinte
años lejos de casa; sin embargo, su madre Rebeca ya no vivía e Isaac la
había sepultado en la cueva de Macpela. No hace falta decir que Isaac y
Jacob tenían muchas cosas que contarse.
Por unos años estuvieron viviendo juntos, pero luego Isaac murió; tenía ciento ochenta años de edad.
Israel y su hermano Esaú le dieron sepultura en la cueva de Macpela,
donde había sido sepultada su madre Rebeca y donde estaban sepultado
Abraham y Sara.
La vida de Isaac había sido pacífica, sin luchas. La de Jacob fue una
lucha continua. Para Isaac todo transcurrió suavemente; Jacob tuvo
muchas dificultades. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; de
los tres. Dios nos llama como a Abraham y nos da sus promesas. Dios nos
bendice con sus riquezas en Cristo como bendijo a Isaac. Por último,
Dios nos quebranta como a Jacob a través del Espíritu para transformarlo
en Israel. Es a causa de nuestra fuerza natural que la mano de Dios
tiene que corregirnos, y no podemos escapar a esa disciplina.
Al estudiar las personalidades de Abraham, Isaac y Jacob, y observar
la forma en que maduraron en su comunión con Dios, aprendemos hermosas y
prácticas lecciones espirituales para nuestra propia relación con Dios
en Cristo por el Espíritu

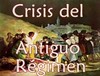




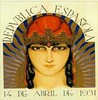
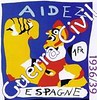


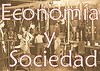























1 comentario:
dijo...
http://perso.orange.es/pescador2013/dinastia/index_aragon.htm
Enlaces a esta entrada